Fuente: «Vidas escritas» Javier Marias Revista
Claves de razón práctica
Quiere la leyenda cursi de la literatura que William Faulkner escribiera su novela Mientras agonizo en el plazo de seis semanas y en la más precaria de las situaciones, a saber: mientras trabajaba de noche en una mina, con los folios apoyados en la carretilla volcada y alumbrándose con la mortecina linterna de su propio casco polvoriento. Es un intento por parte de la leyenda cursi de hacer ingresar a Faulkner en las filas de los escritores pobres y sacrificados y un poquito proletarios. Lo de las seis semanas es lo único cierto: seis semanas de verano en las que aprovechó al máximo los larguísimos intervalos que le quedaban entre una paletada de carbón y otra a la caldera que tenía a su cuidado en una planta de energía eléctrica. Según Faulkner, allí nadie le molestaba, el ruido continuo de la enorme y vieja dinamo era «apaciguador» y el lugar «cálido y silencioso».
De lo que no cabe duda es de su capacidad para abstraerse en la escritura o en la lectura. El empleo en la planta de energía eléctrica se lo había conseguido su padre después de que lo despidieran de su anterior puesto, administrador de la oficina de correos de la Universidad de Mississippi. Al parecer, hubo algún profesor que elevó quejas razonables: la única manera de obtener su correspondencia era rebuscando en el cubo de la basura de la puerta trasera, donde con frecuencia iban a parar directamente, sin abrir, las sacas recibidas. A Faulkner no le gustaba que le interrumpieran la lectura, y la venta de sellos decayó alarmantemente: a modo de explicación, Faulkner dijo a su familia que no estaba dispuesto a levantarse continuamente para atender a la ventanilla y mostrarse agradecido con cualquier hijo de perra que tuviera dos centavos para comprar un sello.
Quizá fue allí donde incubó Faulkner una innegable aversión y desprecio por el correo. A su muerte se encontraron pilas de cartas, paquetes y manuscritos enviados por admiradores que jamás había abierto. En realidad sólo abría los sobres que le mandaban las editoriales, y éstos con muchas precauciones: hacía una pequeña ranura y los sacudía para ver si asomaba un cheque. Si no era así, la carta pasaba a formar parte de lo que puede esperar eternamente.
Su interés por los cheques fue siempre grande, pero no debe deducirse de ello que fuera un hombre codicioso o avaro. Era más bien un derrochador. Gastaba rápidamente lo que ganaba, luego vivía a crédito una temporada, hasta que llegaba un nuevo cheque. Pagaba sus deudas y volvía a gastar, sobre todo en caballos, tabaco y whisky. No tenía mucha ropa, pero la que tenía era cara. A los diecinueve años se ganó el sobrenombre de «El Conde» por su afectación en el vestir. Si la moda dictaba pantalones ceñidos, los suyos eran los más ceñidos de todo Oxford (Mississippi), la ciudad en que vivía. Salió de ella en 1916, para ir a Toronto a entrenarse con el Royal Flying Corps británico. Los americanos no lo habían aceptado por falta de estudios suficientes, y los ingleses no lo quisieron, por bajo, hasta que amenazó con volar para los alemanes.
En una ocasión un joven fue a visitarlo y lo encontró con la pipa apagada en una mano y la otra ocupada en sujetar la brida de un pony sobre el que montaba su hija Jill. El joven, para romper el hielo, preguntó desde cuándo montaba la niña. Faulkner no contestó en seguida. Luego dijo: «Desde hace tres años», y añadió: «¿Sabe usted? Hay solamente tres cosas que una mujer deba saber hacer». Hizo otra pausa y finalmente concluyó: «Decir la verdad, montar a caballo y firmar cheques».
Seguir leyendo...
Aquella no era la primera hija que Faulkner había tenido de su mujer, Estelle, quien ya aportaba dos hijos de un matrimonio anterior. La primera que fue de ambos murió a los cinco días de nacer. La habían llamado Alabama. La madre estaba aún débil, en cama, los hermanos de Faulkner no se hallaban en la ciudad y no llegaron a verla. Faulkner no vio motivo para celebrar un funeral, ya que en cinco días a la niña sólo le había dado tiempo a convertirse en un recuerdo, no en alguien. Así que el padre la metió en su diminuto ataúd y la llevó hasta el cementerio sobre su regazo. A solas la depositó en su tumba, sin avisar a nadie.
Al recibir el Premio Nobel en 1950, Faulkner empezó por resistirse a ir a Suecia, pero al final no sólo marchó, sino que, en «misiones del Departamento de Estado», viajó por Europa y Asia. No lo pasaba demasiado bien en los incontables actos a que era invitado. En una fiesta dada en su honor por los Gallimard, sus editores franceses, se recuerda que después de cada pregunta de un periodista, contestaba escuetamente y daba un paso atrás. Por fin, paso a paso, se vio contra la pared, y sólo entonces los periodistas se apiadaron de él o lo dejaron por imposible. Acabó refugiándose en el jardín. Algunas personas decidían adentrarse en él anunciando que iban a charlar con Faulkner, pero volvían al salón en seguida con la voz alterada y alguna excusa: «Qué frío hace ahí fuera». Faulkner era taciturno, adoraba el silencio, y al fin y al cabo sólo había ido cinco veces en su vida al teatro: Hamlet tres veces. El sueño de una noche de verano y Ben-Hur era cuanto había visto. Tampoco había leído a Freud, o al menos eso contestó en una ocasión: «Nunca lo he leído. Tampoco Shakespeare lo leyó. Dudo de que lo leyera Melville, y estoy seguro de que Moby Dick no lo hizo». El Quijote lo leía todos los años.
Pero también aseguraba que nunca decía la verdad. Al fin y al cabo, no era una mujer, con las que en cambio sí compartía la afición por los cheques y por montar a caballo. Siempre decía que había escrito Santuario, su novela más comercial, por dinero: «Lo necesitaba para comprar un buen caballo». También aseguraba que no visitaba mucho las grandes ciudades porque no podía ir hasta allí a caballo. Cuando ya empezaba a ser viejo y tanto su familia como los médicos se lo desaconsejaban seriamente, seguía saliendo a cabalgar y a saltar vallas, y se caía continuamente. La última vez que montó a caballo sufrió una de esas caídas. Su mujer vio desde la casa el caballo de Faulkner, ensillado, junto a la cancela, con las riendas sueltas. Al no ver por allí a su marido, llamó al doctor Félix Linder y los dos salieron en su busca. Lo encontraron a más de media milla, cojeando, casi arrastrándose. El caballo lo había tirado y él no había podido levantarse, había caído de espaldas. El caballo se había alejado unos pasos, luego se había detenido y había mirado hacia atrás. Cuando Faulkner pudo levantarse, el caballo se le había acercado y lo había tocado con el morro. Faulkner había intentado agarrar las riendas pero había fallado. Luego el caballo había desaparecido en dirección a la casa.
William Faulkner pasó tiempo en cama, muy malherido y con grandes dolores. Aún no se había recuperado del todo cuando murió. Estaba en el hospital, en el que se lo había ingresado para comprobar cómo evolucionaba su estado. Pero la leyenda no quiere que muriera de eso, de la caída de su caballo. Lo mató una trombosis el 6 de julio de 1962, cuando aún no había cumplido sesenta y cinco años.
Cuando le preguntaban quiénes eran los mejores escritores norteamericanos de su tiempo, decía que todos habían fracasado, pero que el mejor fracaso había sido el de Thomas Wolfe, y el segundo mejor fracaso el de William Faulkner. Lo dijo y lo repitió durante muchos años, pero no hay que olvidar que Thomas Wolfe llevaba muerto desde 1938, es decir, durante casi todos aquellos años en que William Fatdkner lo decía y estaba vivo.
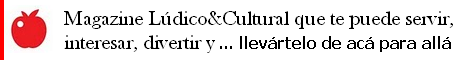







Comentarios